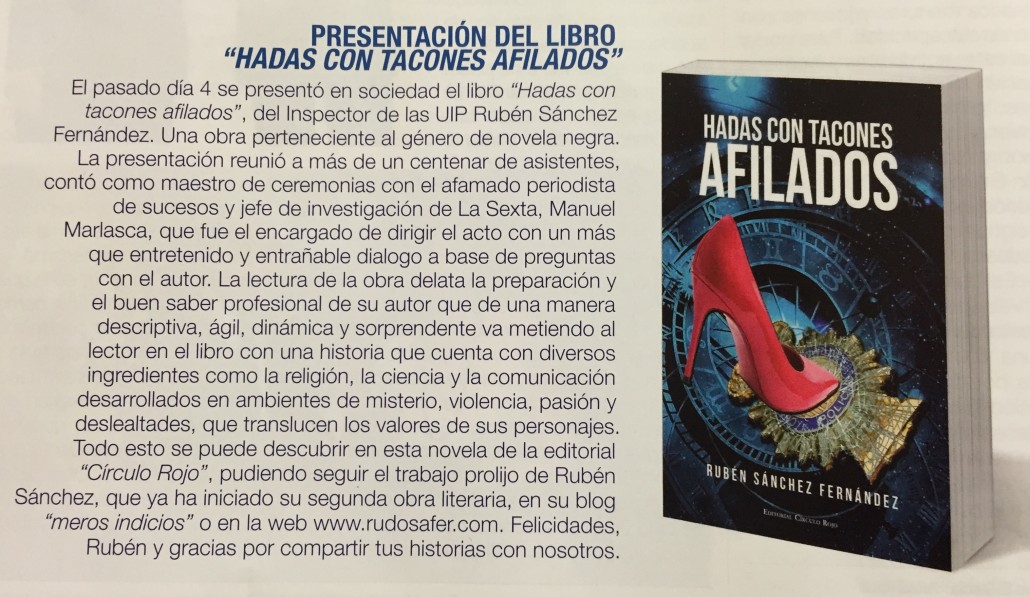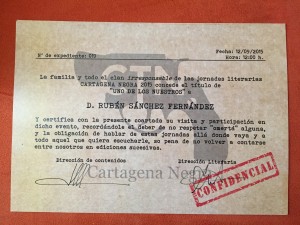Dos años y medio, cuatrocientos cincuenta folios y un título: Hadas con tacones afilados. Ese es el honrado balance de un proyecto que, con mayor o menor fortuna, por fin he finalizado. Un periodo de tiempo significativo durante el cual la inspiración no ha sido más que una esquiva brisa a la sombra de la disciplina que supone levantarse todos los días para sentarse en el despacho, posar las manos en el teclado y escribir con independencia de las ganas, de los deseos e incluso del tiempo que hiciera allá afuera.
Reconozco que junto al cansancio por lo acabado reposa cierta tristeza. Han sido más de dos años conviviendo con personajes que conocieron mi nombre solo porque yo imaginé que lo hacían. Sintiendo cómo me observaban desde el cobijo de sus penumbras, frente a mi escritorio, mientras me impelían a escribir las palabras precisas que habrían de salir de sus bocas. Pero tras veinticuatro meses de dura travesía en la que se mezclaron desesperantes tormentas con momentos de relativa calma, ahora, con los brazos apoyados sobre la amura de estribor, empiezo a sentir esa brisa dulce y aliviadora que presagia que pronto podré abandonar una nave cuyos rincones he recorrido miles de veces hasta la extenuación. Créanme que estoy deseando volver a notar el suelo bajo mis pies, inspirar profundamente y poner fin a mi voluntaria ausencia yendo en busca de buenos amigos para saldar viejas deudas, de esas que solo se pagan con una buena botella de vino. Pero antes de que eso suceda y me aleje para siempre de este puerto, sé que no podré evitar volver la cabeza por última vez atrás y contemplar, sobre el muelle y solitario, al protagonista de la novela, el Inspector Silvio Tanco. Supongo que entonces me acercaré, nos miraremos a los ojos y nos daremos la mano antes de que cada cual se marche por su lado. Él, atrapado en su jaula de cientos de folios, donde vivirá tantas vidas como ojos se presten a leerle. Yo, dispuesto a afrontar la próxima batalla literaria con la exigua munición de un cuaderno repleto de anotaciones bajo mi brazo.
Después, al final, quedará la pregunta que más he escuchado durante las últimas semanas: “¿Y ahora qué?”. La respuesta es fácil: toca dejar que ciertas personas tan sinceras como desinteresadas que se han ofrecido a leer la novela la escudriñen con ojos inmisericordes para localizar los errores que forzosamente siempre pasan desapercibidos para el cansado padre de la criatura. Lo demás, lo ulterior, no me preocupa. No al menos por ahora. Seamos sinceros: sería impensable pretender que la primera novela de uno tenga la calidad suficiente. Existen bastantes formas de escribir una historia, pero muchas más de cometer fallos en ese intento. Por eso me gusta tanto repetir aquella frase de Antonio Muñoz Molina de que uno no se cura de un libro corrigiéndolo sino escribiendo otro. Y conste que esto no es ponerme el parche antes de la herida, sino el realismo de entender que por la constancia y la ilusión de un escritor también han de sangrar, forzosamente, sus desaciertos.