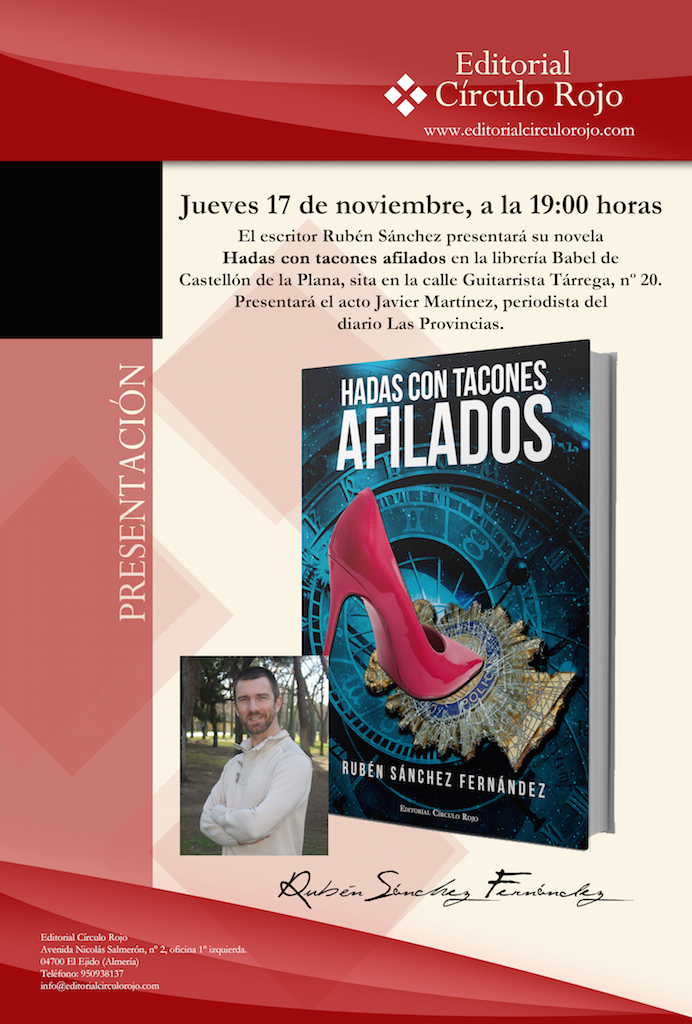El diablo me susurró: “No sobrevivirás a la tormenta”.
Entonces le susurré al diablo: “La tormenta soy yo”.
Dejémonos de rollos y reconozcamos nuestro miedo. Y digo reconocerlo, porque está claro que lo tenemos. Solo un imbécil no lo sentiría. La mera expectativa de ser los siguientes en correr despavoridos para no morir atropellados, degollados o bajo fuego terrorista nos atenaza, y ningún eslogan de sobrecillo de azúcar —ya saben, Je suis France, No tenemos miedo y demás zarandajas tan eficaces para consolarnos como inútiles para protegernos— va a evaporar esa desazón. No me entiendan mal, cada cual que se alivie como quiera, pero el animalillo que se queda paralizado en medio de la carretera ante la presencia de un camión suele tenerlo chungo. Por otra parte, la reacción al atentado yihadista no es nueva. Amén de descolocarnos, una tragedia así activa a fanáticos que pululan por bares, redes sociales o tertulias —siempre desde la barrera, vaya— pontificando sobre sus causas y efectos, y ofreciendo al respetable dos opciones tan extremas como esquizoides: u odiar todo lo que huela a islam o abrazarlo sin contemplaciones. Y me van a disculpar, pero no voy a pisar esa trampa.
Mi profesión me ha permitido visitar ciertos países de mayoría musulmana, y no precisamente como turista. Así, a bote pronto, recuerdo una reunión en Bosnia con mandos de diversas policías, entre otras la serbia y la turca, y cómo durante una acalorada discusión a cuenta de nuestra ley contra la violencia y el racismo en el deporte, un mando de la policía bosnia mascullaba que su colega serbio, sentado a pocos metros de nosotros y sin quitarnos el ojo, solía acudir a partidos de fútbol vistiendo una camiseta con el rostro de un militar al que consideraba un héroe de guerra, pero que en esa misma guerra había matado a su padre. O un curso que impartí en Túnez, donde, amén de policías y militares —que, convendrán conmigo, algo saben de seguridad en cuestión de atentados yihadistas— tuve la fortuna de conocer a Nejib, un anciano profesor amante de la literatura española que me inspiró un personaje de mi novela La melodía de las balas, y a una bella e inteligente intérprete de árabe y francés, reconocida activista feminista en el país magrebí —de las que se la juegan de verdad—, que me confesó la amarga certeza de que la libertad que habían alcanzado, una vez depuesto el dictador Ben Ali tras la Primavera Árabe, estaba siendo aprovechada por los islamistas radicales para imponer su inhumana interpretación del Corán. De modo que lo de que tengo amigos musulmanes, lejos de constituir una manida justificación que aleje de mí la sospecha de la islamofobia, es una garantía de criterio a la hora de valorar una situación complicada sin que la ideología o el oportunismo pudran su imprescindible debate.
Por supuesto que el Islam es una religión de paz. Como todas, ya puestos. Al fin y al cabo, las religiones no son sino un neutro y respetabilísimo —se lo dice un ateo— sistema de creencias y un bagaje cultural que tiende a ensuciarse según la mugre de las manos por las que va pasando. Sin ir más lejos, nuestro actual cristianismo bucólico y comprensivo es el mismo que hace siglos convencía con la hoguera y la espada a quien osara no comulgar con él. Si damos por hecho que la Biblia ha permanecido inalterable todo ese tiempo deberemos forzosamente concluir que todo es una cuestión de interpretación. E igual que nos parecería intolerable que un cura proclamara desde el púlpito las bondades de la pederastia, y de hecho reconocemos que la Iglesia católica —ahí sí generalizamos que da gusto— tiene un problema a la hora de gestionar los casos documentados de esa barbarie, justo sería preguntarse si una religión que se dice de paz y tiene a tantos energúmenos aniquilándonos en su nombre a lo largo y ancho del planeta, o a imanes que se las ingenian para adoctrinar en el odio y la venganza a chavales que atentan contra la misma sociedad occidental que los rescata de su miseria natal, debería plantearse no ya darle una vueltecita a su mensaje, sino mostrar una mayor contundencia y rechazo contra aquellos —demasiados— que matan esgrimiéndola como coartada. Resulta curioso que en esta España nuestra, tan furibundamente laica en lo que tocante al cristianismo, se nos exija una fe ciega en la inocencia de un islam que, a la vista está, no controla a todos sus hijos como debiera.
El mundo cambia y siempre lo ha hecho. Constantemente. Solo que ahora nuestro teléfono móvil se encarga de mostrárnoslo en directo y en alta definición, convirtiéndonos en excepcionales testigos de todo sin ahondar en las causas de nada. Hemos llegado a creernos expertos en geopolítica, en religión o en seguridad del mismo modo que un jugador de videoconsola se considera un gran tirador. De ahí la descabellada encrucijada a la que pretenden empujarnos unos y otros: lo mismo descerebrados xenófobos que estúpidos a los que se les humedece la entrepierna cuando se trata de echarle la culpa a Occidente, en una suerte de autoflagelación que no esconde más que ignorancia y pusilánime cobardía. Así que, repito, en los límites del consuelo personal no me meto, pero tenemos —todos, se lo aseguro— un gran problema que no se arregla tuiteando gatitos, discutiendo sobre bolardos, cantando Imagine o sonriéndole a las ratas asesinas, y sí con muchas dosis de conocimiento, de responsabilidad y de reciprocidad entre creyentes y no creyentes (de esto último ya les hablaré otro día). De lo contrario, nos ocurrirá como a aquella multitud —no sé si lo leí en La Peste, de Camus, o si esa obra me sugirió la escena; disculpen el fallo de memoria— que se reunía en la iglesia para rogar a Dios que acabase con la epidemia sin reparar en que, al respirar tantas almas encerradas el mismo aire infecto, lo único que lograban era transmitirse la enfermedad unos a otros y acelerar el mortal proceso.